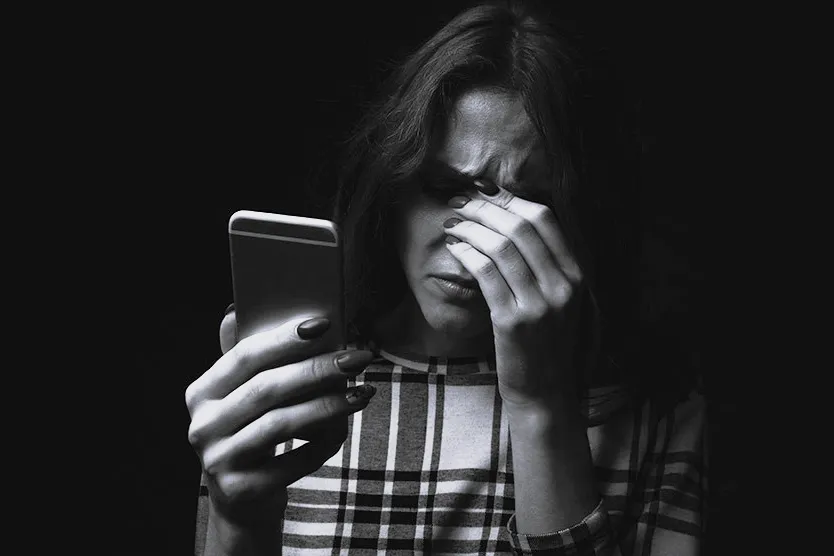Pensar que Margaret Atwood se inspiró en la apropiación de menores durante la dictadura cívico-militar argentina para crear una realidad distópica en "El cuento de la criada". Una historia donde la sociedad se convierte a ideas extremas en las cuales la mujer pasa a tener el rol de “criada”. Es decir, aquellas mujeres fértiles en una sociedad autoritaria, gobernada por un régimen extremo, donde hay eslabones de poder y opresión, las mujeres fértiles se convierten en criadas que podrán poblar la tierra y se asegurar nuevamente la continuidad de la especie.